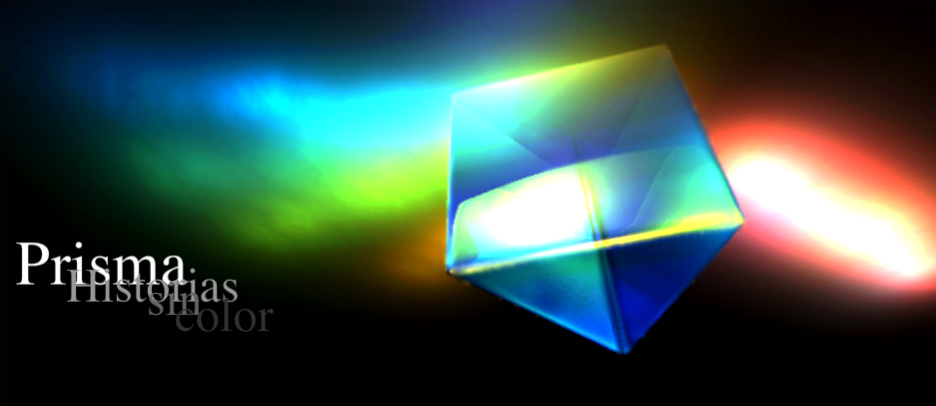Quod scripsi scripsi.
Monsieur Roland cuenta
hasta doce antes de darse el lujo de atravesar la calle Rivoli. Tres mujeres en
abultados abrigos negros le cierran el paso y debe esquivarlas una a una.
Parecen ofendidas por su ingratitud, tres pares de ojos lo revelan. Tres
hermosas damas que no reciben ni una mirada. Qué días tan negros para Francia.
Pero su prisa es extrema, no hay manera de detenerse a explicarlo. Sería
ridículo. Lleva bajo el brazo un ligero sobre, firmemente resguardado. Su
llegada ha dado por terminado su descanso sabatino, y siendo que no ha podido
interrogar a ningún cartero, la incertidumbre lo ha hecho dar vueltas por la
ciudad. Qué juego tan macabro aquél de las palabras, ningún misterio tan grande
como ellas. Cómo explicarle a las mujeres que no puedes regalarles una mirada
porque el correo te ha perturbado. Ha caminado por horas y su mente no haya
claridad alguna. Pero qué claridad podría esperarse en un día tan borrascoso. Las
mujeres ya se han alejado en la dirección contraria y murmuran entre sí. Quizá
lo han reconocido y comentan sobre su fama, quizá sólo ha llamado su atención
un escaparate.
Monsieur sigue el flujo de
gente por Pont Neuf hasta que decide una nueva dirección. Vuelve a contar hasta
doce antes de cruzar la calle, y justo antes de avanzar se descubre a sí mismo
en la esquina contraria, en Boucher. Mismo abrigo, mismo sombrero, mismo sobre
perfecto, sin remitente ni destinatario. Los sorprendidos Rolands se pierden de
vista por un instante, puesto que un incauto con motor ha decidido atravesar la
avenida a toda velocidad. Los transeúntes se indignan en silencio y avanzan,
empujando a su paso a aquellos dos hombres idénticos que se enfrentan en cada
esquina. Las mujeres del abrigo negro seguramente le abrían dirigido una mirada
doblemente fúrica al conductor, pero ya no están a la vista. Tú quién eres, tú
que observas, por qué me observas. Finalmente, Monsieur Roland decide abrirse
paso a su encuentro consigo mismo, cruza la calle, y termina por descubrir su
cansado rostro en aquella inmensa ventana con cortinas negras. Qué juego tan
macabro aquél de los espejos, murmura para sí, ningún misterio tan grande como
uno atrapado en ningún lugar. Lo recorre un escalofrío y está seguro de que
ninguna persona puede hacerse de buenas ideas siendo el clima tan frío. Quizá
por eso toda la ciudad se mueve a esa velocidad, todos corren a buscar ideas en
otra parte.
Pausa su caminata y vuelve sobre sus pasos. Ascender
no parece la mejor idea en un día así. Decide volver y resguardarse en aquél viejo
parque que pronto sólo será cementerio para gatos. Luxemburgo es siempre más
atractivo que una banca rodeada de césped seco. No llueve en esta tierra, el
frío es inmenso, pero no llega la lluvia. Ahí podrá pensar en aquellas páginas.
Palabras, palabras, palabras. Boucher ha quedado atrás y ya sólo queda abrirse
camino por la infinita Bourdonna-- no, infinita no. Por la larga Bourdonnais. La
mañana se ha vaciado de personas, los autos pasan desapercibidos, las calles
que lo rodean se cargan de murmullos, de gente encerrada, esperando la salida
de un sol misericordioso. Del otro lado de la calle aún venden muebles, de
nuevo aquél hombre cansado me reconoce desde un tocador, aquellos ojos que no
han visto a Napoleón pero que conocen una calle con su nombre, la florería ha
cerrado, ninguna flor puede brillar con esta luz, pero los cafés se abarrotan,
también los restaurantes, con sus comensales incapaces de ordenar, que podría
apetecerse en este día tan poco especial, tan poco memorable, quien tome una
fotografía ahora sólo exhibirá lo inerte del momento, lo sinsentido de las
horas huecas, lo inútil de este veintidós de febrero, la vidriería está abierta,
qué hermosa es la luz en su interior, Madame Vinnay puede estar orgullosa de
ello, la tintorería se encuentra a oscuras, desierta, pero es lógico, aún es
muy temprano, quién podría lavar ropa ajena a estas horas, seguramente se
terminaría perdiendo por el desinterés de la tarea, qué habrá sido de aquél
traje azul, siempre fue feo, pero no para perderlo, sólo para no usarlo, no
importa, no importa mucho, perder es un arte, una alteración parcial sin
mayores repercusiones, pero duele, claro, aquel gato de Saint-Germain se perdió
hace mucho y nadie se alarmó, pero era un buen gato, se dirigía con mucha
dignidad desde su estrado, nunca se alborotaba a la hora de la comida, se
retiraba orgulloso, quién se alarma por un traje azul que igual no gusta, nadie
lo hace, mamá lo hubiera hecho. Pero mamá no está. No está más. Sólo hay una
sucesión infinita de adjetivos para recordarla. No, infinita no. Al menos no se
alarmará por un traje. Doce. Tiempo de cruzar. Las manías, así son las manías.
Megisserie no está vacía, al contrario, miles de personas acumulan sus pasos hacia
Notre Dame y acallan los de Monsieur Roland.
A nadie le interesa llegar
a Gesvres, todos han dirigido sus pasos hacia Pompidou y lo que le sigue. De
nuevo Monsieur cuenta doce y se separa del orbe. El parque está vacío, debía
estarlo. Uno no puede aceptar decepciones en un día como este, uno no puede ir
a un parque y encontrarse con que su banca favorita ha sido usurpada por un
extraño. Pero no ha sido así. El sobre se ha maltratado, cuanta presión se
puede hacer con un brazo nervioso. Pero es válido estar tenso. No es un mensaje
cualquiera, no es una simple carta, y definitivamente no ha llegado por correo.
Su nombre no está en ninguna parte, no hay estampilla. El anonimato siempre es
algo que perturba, sobre todo cuando te intercepta directamente. No hay un
remitente a quien contestar aquella pregunta por escritor. Además, qué clase de
pregunta ridícula, qué clase de petición absurda. Monsieur Barthes, le pido de la manera más atenta que me diga si la
bala llegó. De ser así por favor véame el martes en Latran y ambos
encontraremos el nombre de Dios.
Aquella nota cayó del
sobre. Una nota breve, escrita en una burda servilleta, apenas comprensible. En
un principio la creyó una amenaza, de qué bala podría hablar, qué atentado se
tramaría en su contra, qué juego cruel. Pero la siguiente oración lo hizo
cambiar de opinión. Un fanático, sólo un fanático sembraría tales inquietudes. A
ningún misterio tan grande se ha enfrentado Monsieur Roland Barthes como el de
los fanáticos. Espectadores de sus propias palabras, lectores malcriados. Pero
mejor no dejar aquello por escrito, mejor no conjeturar más sobre el asunto, la
gente se ha vuelto muy sensible respecto a todo. Dentro del sobre le esperaban seis páginas,
escritas a máquina, con el título “La muerte y la brújula”. Lo leyó con la
mente en blanco y apenas si regaló alguna expresión. Podían estarlo vigilando,
podía suceder cualquier cosa. Al final se encontró con una firma que no le era
desconocida, Jorge Luis Borges. Cómo le iba a ser desconocida, su nombre se
encontraba en todas partes, su obra retacaba todas las librerías. Su decisión
de no nombrarlo nunca no había pasado inadvertida, pero aun así, aquello era
demasiado. Borges llamando a su puerta, podía ser el inicio de un chiste.
Ahora, en el parque,
aquello no parece tan gracioso, las preguntas lo atormentan. Ya casi es
mediodía, pronto Madame Michelle llegará a hacer la limpieza y le dejará algo
preparado para almorzar. Probablemente se preguntará a dónde había ido tan
temprano siendo el día tan triste. Así se refiere ella a las cosas, tristes o
alegres, no había más, no había pretensiones gramaticales, y eso es lo que más
agrada de ella.
No sólo era el cómo habían llegado a su casa, después de todo la Universidad podía brindar fácilmente su dirección, sino a qué se referían con encontrar el nombre de Dios si la bala había llegado. El cuento era un enigma, de aquello se trataba. Había un poco de todo, un ingrediente de cada asunto, por algo su autor encantaba. Religión, arquitectura, misterio, matemática y lógica, todo guiado con una mano erudita. El si la bala llegaba a Lönnrot era, en realidad, el menor de los problemas. Pero alguien pedía una solución, alguien se había aventurado a buscarlo, pero no había dejado firma alguna. Qué pasaría si la respuesta era afirmativa, cómo vería aquél rostro anónimo en una multitud de rostros, y cómo encontrarían ambos el nombre de Dios cuando la tarea parecía ser mortal. La curiosidad mató al gato, tal vez aquello había pasado con el de Saint-Germain, tal vez encontró el nombre y lo mató el poder. Qué puede saber él sobre judíos, qué puede saber sobre Dios, o dios, o silencio. Siempre ha sido una abstracción, un sustantivo con demasiados adjetivos rodeándolo, y ahora se encuentra ante la posibilidad insulsa de decir su nombre si reconoce que una bala llegó a su destino.
No sólo era el cómo habían llegado a su casa, después de todo la Universidad podía brindar fácilmente su dirección, sino a qué se referían con encontrar el nombre de Dios si la bala había llegado. El cuento era un enigma, de aquello se trataba. Había un poco de todo, un ingrediente de cada asunto, por algo su autor encantaba. Religión, arquitectura, misterio, matemática y lógica, todo guiado con una mano erudita. El si la bala llegaba a Lönnrot era, en realidad, el menor de los problemas. Pero alguien pedía una solución, alguien se había aventurado a buscarlo, pero no había dejado firma alguna. Qué pasaría si la respuesta era afirmativa, cómo vería aquél rostro anónimo en una multitud de rostros, y cómo encontrarían ambos el nombre de Dios cuando la tarea parecía ser mortal. La curiosidad mató al gato, tal vez aquello había pasado con el de Saint-Germain, tal vez encontró el nombre y lo mató el poder. Qué puede saber él sobre judíos, qué puede saber sobre Dios, o dios, o silencio. Siempre ha sido una abstracción, un sustantivo con demasiados adjetivos rodeándolo, y ahora se encuentra ante la posibilidad insulsa de decir su nombre si reconoce que una bala llegó a su destino.
Pero no lo hizo. No estaba
escrito. Ésa es su última respuesta, que lo escrito, escrito está, y la bala
llegando a Lönnrot no estaba escrita en ninguna parte.
Le amarga decir aquello,
pero no puede definir por qué. Quizá todo es demasiado simple, quizá no lo está
pensando de verdad y sólo quiere deshacerse de aquella cuestión. La lluvia por
fin hizo una miserable aparición, apenas unas gotas que no amenazaban a nadie.
Sólo no iría. ¿Solo no iría? No. Sólo no iría a Latran el martes. Tenía una reunión importante,
después de todo. Su ausencia sería suficiente respuesta, no tendría que dar
mayores explicaciones. Él, el hombre que tanto
había rectificado tantas veces, evade ahora a las palabras. Palabras,
palabras, palabras. Una pareja pasa a su lado, la mujer ríe. Algo debe estar
muy mal en Francia, dice Monsieur.
Madame Michelle ya se ha
marchado. En la cocina le espera un estofado de ingredientes indescifrables, y
en una silla reposa su traje azul. Lo
recogí hoy del tinte, úselo el martes. Lo esperan mañana en de Flore. Siempre
lo esperan en alguna parte, y siempre se espera algo de él. Es un halago, en un
principio, pero también una carga. Hubiese podido descansar de sí mismo por
unas horas. Ignora la comida y se refugió en el estudio. Pasa el resto del día
concentrado en asuntos académicos hasta que se da cuenta de que ha leído el
mismo reporte cuatro veces. Algo le inquieta, una presencia invisible lo
custodia. Se levanta y riega las flores de su madre, guarda el traje en el
estudio, sigue siendo feo como lo recordaba, prueba el estofado que resulta ser
de cordero, afloja sus zapatos y cierra la ventana. La lluvia paró hace horas,
el cielo continúa gris. Son las seis de la tarde se encuentra en una absurda
paranoia que le impide trabajar. A las nueve de la noche decide que es momento
de dormir. A las doce despierta
afiebrado, escucha ruidos en la puerta principal.
Monsieur Barthes, le pido de la manera más atenta que me diga si la
bala llegó. De ser así véame el martes en Latran y ambos encontraremos el
nombre de Dios. La nota está sobre la mesa de la cocina, junto a la de
Madame Michelle. Monsieur Roland siente un escalofrío recorrer todo su cuerpo y
está seguro de desfallecer ahí mismo. Corre hacia la puerta y sale al pasillo
con la vaga esperanza de encontrar a aquél autor anónimo congelado en las
escaleras. Pero no hay nadie esperando nada y su grito queda asfixiado por la
impotencia. Recorre toda la casa encendiendo las luces y cerciorándose de que
no hubo ningún robo. La policía queda descartada en cuanto nota que no falta
nada. Qué podía decir, qué razón daría. No hay como excusarse. Nunca encuentra las
excusas adecuadas. No puedo contemplar su belleza porque me asusta esta carta,
no puede estar en mi banca porque es un día triste, han dejado una nota extraña
en mi cocina, no encuentro al autor, el traje azul es feo. Já. Lo llamarían loco, se lo harían saber a
la Universidad, dirían que es la muerte de Henrietta lo que lo afecta.
Pasa en vela el resto de la
noche, con las notas y el manuscrito frente a él. La segunda ha sido escrita en
un trozo de papel común, por lo que ahora se lee con demasiada claridad. El por
favor ha desaparecido. A las tres de la mañana descubre qué es aquello que lo
atormenta, y a las seis ha terminado de cubrir todos los espejos de la casa, de
esconder todas las estatuas griegas, y de quitar cualquier cosa duplicada que
encontró a su paso. Por qué tenemos juegos de todo, por qué acumulamos dos de
todo, qué enferma costumbre occidental es esta de comprarle un gemelo a cada
cosa, como si esta no pudiese existir por sí misma si no hay otra que la
refleje, dos lámparas, dos cojines, dos candelabros, dos dos dos. A las nueve
se dirige a de Flore sin ninguna intención de hablar de lo ocurrido y deja una
nota a Madame Michelle donde le encomienda deshacerse de todo lo que hay en la
mesa de la cocina. Una caja repleta y un sobre abierto.
La reunión transcurre sin
incidentes y mejora tanto su ánimo que es él quien quiere paga la cuenta. Es
lo menos que puede hacerse. Ésta llega con una nota a su reverso. Monsieur Barthes, le pido que me diga si la
bala llegó. De ser así véame el martes en Latran y ambos encontraremos el
nombre de Dios.
No, no
pasa nada. No, todo está bien. No, es mi palidez natural. No, no puede ver la cuenta, qué descortesía
sería de mi parte. No, nadie alcanza a distinguir al mesero.
Me han
atrapado infraganti, es eso, intenté ignorarlo, quise no interpretar nada, y ahora
me persigue un autor sin rostro con una pregunta sin respuesta, qué terrible
ironía, qué es eso tan terrible que he hecho. Pero no importa cuánto lo
atormenten, de todas maneras la bala no llegará.
Monsieur
abandona de Flore apresuradamente y cuenta hasta doce antes de cruzar hacia la
calle Bonaparte. El boulevard Saint-Germain queda atrás y los vapores del Sena
sofocan sus nervios. La bala no puede llegar, el laberinto siempre se divide
una y otra vez. No está escrito.
Trsite-Le-Roy está paralizada en el tiempo. No hay un doble en aquél
momento. Ya no hay dobles. No debe haberlos. Monsieur cruza el puente y evita
encontrarse con su imagen mientras cruza la infinita Bourdonnais. No, infinita
no. Nadie ha abierto hoy, ni siquiera los muebles aprecian su apurado regreso.
No puede evitar verlo, no puede evitar sentirse dentro del espejo. Cada calle
reflejando justo lo que está frente a ella, cada ventana encontrándose con su
doble exacto a un lado. A dónde ha ido la gente, a dónde iré yo. No tiene enemigos,
no cree tenerlos, no es posible que un enemigo haga esto. No es un detective,
no sabe por dónde responder un misterio. Y en caso de serlo,no es Dupin, en el
mejor de los casos, sólo puede deducir con la erudición de Lönnrot, sin conocer
el azar que lo ha arrastrado hasta esta posición.
Madame
Michelle ya se ha ido. Todo se ha tirado
como lo mandó. Llegó un sobre a mediodía. Mañana lo esperan en Luxemburgo. Lo
invade el vértigo al ver el sobre. Seis páginas, no hay nota. Ignora la comida,
ignora lo extraño que se ve su hogar sin los gemelos de todo ornamentando,
ignora las flores y se encierra en el estudio. Dibuja líneas rectas que
comienza a partir en mitades de mitades, dedica el resto de la tarde a esta
tarea y por la noche decide asomarse a la cocina de nuevo. El sobre sigue en el
mismo lugar, su silencio se vuelve impenetrable. A las nueve se recuesta y a
las doce logra conciliar el sueño. No hay sorpresas al día siguiente. Quizá ya
saben que lo ha intentado y que aun así el nombre de Dios no se pronunciará.
Parte hacia Luxemburgo y el ajetreo de la calle anima su espíritu, no ve dobles
por ninguna parte y el sol es tanto que su reflejo apenas y se distingue.
Luxemburgo
es el escenario de una breve reunión entre compañeros de cátedra y alumnos de
grados superiores. Hoy la clase se lleva a cabo en la tranquilidad del jardín.
Los estudiantes sonríen y los profesores mantienen un rostro severo,
recordándoles que no es un día de campo sino un evento oficial. La perfección
del jardín oprime el pecho de Monsieur Roland. Todo es idéntico, todo está
estructurado. El evento se ha realizado para conmemorar a un profesor fallecido
hace un año. Es mucha la solemnidad pero también su carencia. Uno de los chicos
estornuda durante el discurso preparado por Monsieur, quien le dirige una
mirada fulminante, propia de las damas abrigadas que no han recibido
suficientes halagos. Si estuviese en su clase ya habría reprobado. Al volver a
su asiento recibe una palmada en la espalda, y antes de poder voltear para
aceptar un cumplido el autor murmura Nos
veremos mañana. Monsieur se congela y para cuando puede volverse todos los
rostros han perdido sus facciones. El mundo se desdibuja mientras escapa del
jardín ante la mirada sorprendida de al menos cien personas.
Y aquí se encuentra ahora, el
almuerzo ha terminado y François Miterrand estrecha su mano por última vez. Madame
Allamand hace un comentario sobre lo bien que se ve con ese traja azul y a él
no le queda más que sonreír. Henrietta decía lo mismo, insistía en ello. Los
invitados a la reunión comienzan a retirarse y Monsieur los sigue por un tramo.
Se aleja de la comitiva para dar cara a una reunión más importante. No deja de
resultar curioso lo mucho que significa este martes cuando en cualquier otro
momento sólo es un sujeto más en una sucesión cíclica interminable. Tal vez
sólo ha exagerado por tres días y se encontrará con que Madame Michelle le ha
gastado una mala broma. Como cuando introdujo un gato a la casa y trató de
convencerlo de que siempre estuvo ahí. La bala no llega, ese es su veredicto
final. Puede que haya partido de la desidia, pero ahora se encuentra totalmente
convencido. Los días sin dormir le han dado esa certeza, los miles de mapas que
ha trazado lo hacen estar seguro. La línea recta es infinita.
Tres alumnos se despiden de
él en la puerta principal. El día está soleado, pero no es sofocante. Está
convencido de lo que hará, está seguro de su decisión. El nombre de Dios no le
interesa, a pesar de lo mucho que le interesan las palabras. La calle des
Écoles está casi desierta. Un vagabundo grita en la esquina, quién ha perdido a un gato, la Madame ha
perdido a su gatillo. Monsieur no ve al gato referido, pero su imagen inmediata
es el de la calle Saint-Germain. Podría ir con aquél hombre y decirle que él ha
perdido un gato con un porte muy elegante, pero su prisa es otra. La manía lo
sujeta seis segundos, pero la incertidumbre corta los otros seis de espera. Cruza
con la determinación de un hombre que ha resuelto el enigma de su propia vida y
justo a la mitad se encuentra consigo mismo con todo el peso posible, con toda la dureza de una vida de ser Roland
Barthes. El rumbo que toma su pensamiento es de lo más extraño. El vidrio que
lo refleja pertenece a una tienda fotográfica, donde se exhiben rostros
perpetuados por siempre en una misma pose. Bajo aquél Barthes reflejado se
encuentra la imagen de un hombre mucho más joven, detenido de toda traza de
vida. Qué vivo está, qué joven es, pero también está muerto, por ese
aplastamiento del Tiempo en el que dos cosas pueden ser al mismo tiempo: esto
ha muerto y esto va a morir. Y sobre aquél esto, la imagen paralizada y no detenida de Roland Barthes.
La bala llega y no llega. El descubrimiento es tan claro y avasallador que
apenas si siente el impacto de la camioneta contra su cuerpo. La parálisis se
corta y en su lugar está el movimiento de un sujeto sin control, los pasos
imperfectos de la física natural. Sus brazos parecen buscar los de alguien más,
uno de sus zapatos se pierde entre el ruido.
Son
apenas las dos de la tarde y moriré sin llegar a Latran, sin conocer Jerusalén.
Monsieur
Roland cierra los ojos y piensa en aquellas figuras griegas que escondió de su vista.
Escucha a la gente aglomerarse a su alrededor, un hombre dice a gritos que no
es su culpa, que él se encontraba a media calle. Hay quienes sugieren llamar a
la tintorería y Monsieur se pregunta qué terrible mancha tiene el traje azul
ahora, sólo sigue acumulado excusas para no usarlo. Se le acaba la consciencia
y lo último que alcanza a escuchar es a alguien diciendo que la bala llega y
que el nombre de Dios está cerca.
Los
griegos penetraban en la Muerte andando hacia atrás: tenían ante ellos el pasado.
Así he remontado yo toda una vida, no la mía, sino la de aquella mujer a quien
yo amaba. Ahora la alcanzaré. Con mi muerte alcanzaré aquella imagen que está
viva y no lo está. Cómo agradecer a aquél que me ha ayudado a encontrarla tan
pronto si no conozco su nombre. Los diarios dicen que me han atropellado, pero
no dicen quien lo ha hecho. Es lógico, claro. Aquél hombre sólo es un agente
sin importancia en la oración. Alguien tenía que realizar el atropellamiento de
Roland Barthes, mas siendo del todo irresponsable. Como la caída de Troya o lademencia de Nietszche, la muerte de Roland Barthes, será un mito, una singularidadtautológica que presentará al catedrático de semiología encaminado hacia su muerte,la cual “encuentra”, de manera sólo en apariencia accidental, sólofiguradamente, “prematura” al sufrir un atropellamiento plenamente transitivo,la identidad de cuyo agente, el hombre que atropelló a Roland Barthes, eseclipsada, anulada por la suprema entidad del atropellado, con lo que eldesdichado conductor queda asimilado a la estructura mito-simbólica como ciegoinstrumento del destino. Él no importa, pero yo qué puedo importar. No es
posible a equilibrada dualidad de la línea recta en este mundo. La bala siempre
llega.
Madame Vinnay cierra el
periódico para atender el encargo de sus clientes y en el camino no puede
evitar enjugarse una lágrima. Monsieur Roland era un hombre muy atento que
siempre hacía comentarios amables acerca de la luz de la tienda. Tres mujeres
en ligeros vestidos de colores esperan pacientemente en el mostrador. Una de
ellas se acerca al periódico y se encuentra con un rostro vagamente familiar en
la portada. Se trata de un hombre que acaba de morir, un mes después de ser
atropellado por una camioneta de la tintorería. Trata de recordar quién es,
pero no logra hacerlo y Madame Vinnay ya regresa con un pequeño paquete
envuelto en más periódico. Mientras se alejan, la dama piensa en lo débil que
se veía el hombre en aquella fotografía, parecía que sólo esperaba su muerte,
que no tenía ya razón alguna para seguir la marcha de los vivientes. Cruza en
silencio la calle y se pierde en la infinita Bourdonnais.